Karen Horney, psicoanalista
—
Todos conocemos a Sigmund Freud, pero ¿y a Karen Horney? Ella se atrevió a cuestionar a Sigmund Freud, clasificándose su pensamiento dentro del neofreudismo, del que se la considera fundadora junto a Alfred Adler. Fue una de las primeras mujeres en ejercer la psiquiatría y consideraba que el tratamiento que se le había dado a la psicología femenina hasta el momento era insuficiente.
Karen Clementine Danielsen Von Rozalem, nació el 16 de septiembre de 1885 en Alemania, creciendo en un ambiente familiar de grandes tensiones (sus padres se divorciaron en 1904). A los 13 años, alentada por su madre, Karen decide estudiar medicina (en contra de la voluntad de su padre), integrándose en el liceo de Hamburgo, donde acababan de autorizar el acceso de chicas. Con 21 años inicia la licenciatura de medicina en la Universidad de Friburgo, y por entonces conoce al que sería su marido Oskar Horney, con quien se casa en 1909 (se divorció en 1937). En 1911 finaliza la carrera en Berlín, iniciando inmediatamente su formación psiquiátrica y presentando en 1914 su tesis de doctorado que versó sobre el traumatismo físico como causa de la psicosis. En su vida se pueden distinguir tres etapas bien diferenciadas.

La primera etapa, de 1917 a 1932, se desarrolla en Europa. Karen dedica mucho tiempo al estudio del psicoanálisis y concluye que, la neurosis, considerada en ese momento como una enfermedad mental grave, resultado de una situación extrema como podía ser un divorcio o un trauma durante la niñez, aparecía de manera continuada, y que se trataba de un proceso habitual en muchos individuos en respuesta a factores culturales y sociales. En una de sus obras destacadas “Nuestra lucha por la salud emocional”, con un enfoque radicalmente humanista, alejado de los modelos mecanicistas y biológicos que predominaban en la época, argumenta que el ser humano, a lo largo de su vida, desarrolla mecanismos de defensa en respuesta a la ansiedad provocada por entornos hostiles. Además, considera que el ser humano tiene una necesidad innata de crear y contribuir al mundo, y el hecho de que los hombres no puedan hacerlo dando a luz, les lleva a intentar sobrecompensar y volverse más exitosos en el plano profesional. Esto dio lugar al concepto de “envidia de útero” o “envidia de vagina”, contrapuesto al de “envidia de pene” propuesto por Freud como base del desarrollo psicológico femenino, cuya carencia llevaba a la mujer al deseo de tener un hijo. La posibilidad de ser madre, una superioridad fisiológica según Karen, no sólo afectaba el desarrollo psíquico de las mujeres, sino que también afectaba (su imposibilidad) el de los hombres. Este papel secundario del hombre en la génesis de la vida le llevaba a desarrollar, un verdadero miedo a la mujer: “El temor del hombre a la mujer está profundamente enraizado en el sexo, como lo demuestra el mero hecho de que solo tema a la mujer sexualmente atractiva, a la cual, aun deseándola ardientemente, tiene que mantener esclavizada. Las mujeres ancianas, por el contrario, son objeto de gran estima, incluso en las culturas en que la joven es temida y por lo tanto anulada”.
Lo que Freud consideraba envidia de pene, Karen lo llamaba desigualdad social entre géneros. Las mujeres no es que quisieran ser hombres y tener pene, sino que lo que querían era el estatus social y la independencia que disfrutaban los hombres. En sus obras, Karen exploró cómo las expectativas sociales y los roles de género influyen en la salud mental de las mujeres (ella misma tuvo que lidiar con eso en su matrimonio). Al identificar patrones en el comportamiento femenino, como la búsqueda de aprobación o el miedo al rechazo, contribuyó a un entendimiento más completo de lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal, proponiendo que la búsqueda de la identidad femenina no debería ser una lucha por adaptarse a los estándares masculinos sino, más bien, un proceso de autoaceptación y empoderamiento. Mantuvo también, que el psicoanálisis es la creación de un genio masculino, Sigmund Freud, y de una mayoría de discípulos igualmente varones, por lo que era lógico que solo se desarrollara una psicología desde la perspectiva fálica, que incluso llevaba a estimar el clítoris como una especie de pequeño pene, olvidando completamente la vagina.
También fue una renovadora de la técnica psicoanalítica, al cuestionar la relación asimétrica y autoritaria entre analista y paciente, apostando por una psicoterapia colaborativa.
Karen fue muy crítica con la teoría freudiana, por considerar que estaba excesivamente basada en la biología, sin tener en cuenta las variables sociológicas y antropológicas, y … en ese momento era peligroso oponerse al pensamiento de Freud, y ¡más siendo una mujer! Esto, junto con la situación política y económica que se vivía en Alemania, hacen que Karen decida aceptar un puesto de directora en el Instituto Psicoanalítico de Chicago, en Estados Unidos, dando comienzo a la segunda etapa de su vida (1932-1941).
En 1932 se muda a Estados Unidos y allí empieza a publicar muchas obras clínicas, creándose un notable prestigio. En este periodo busca una explicación a las enfermedades psicológicas, basada en la cultura y, por ende, en la interacción social y los aprendizajes sociales que dejan huella en la formación del carácter personal. El tema de la psicología femenina lo abandona en 1935 porque sentía que el papel de la cultura en la formación de la psique femenina hacía que fuese imposible determinar lo que es claramente femenino. En una conferencia titulada «La mujer es el miedo de Acción», argumentó que solo cuando las mujeres se hayan liberado de las concepciones de la feminidad fomentada por culturas dominadas por hombres, podrán descubrir la forma en que realmente se diferencian de los hombres psicológicamente.
En mayo de 1935, fue elegida miembro de la Asociación Psicoanalítica de Nueva York y analista didacta del Instituto Psicoanalítico de tal sociedad, pero… como las ideas de Karen se iban alejando cada vez más del marco freudiano, los miembros del Instituto empezaron a marginarla, invitándola a hablar sólo de temas menores. Finalmente se vio forzada a dimitir, aunque siguió siendo miembro de las instituciones psicoanalíticas, a las que también renunciaría al final de esta etapa.
A esta época corresponden dos de sus obras más difundidas “La personalidad neurótica de nuestro tiempo” (1937), en donde defiende que el sufrimiento psíquico humano es fruto de conflictos entre el individuo y la sociedad, que los padres pueden atenuar o evitar, si tratan adecuadamente a los hijos, favoreciendo así que desarrollen un personalidad armónica y bien adaptada, dejando de lado el enfoque basado en la teoría pulsional y en el complejo de Edipo (bye bye Freud), y “El nuevo psicoanálisis” (1939), donde el enfrentamiento con el modelo freudiano ya es total, particularmente con la acentuación que da a los conflictos presentes frente a los del pasado, cuando se trata de explicar las neurosis y abordarlas terapéuticamente: el aquí y ahora y el contexto sociocultural pasan a sustituir tanto el pasado infantil como los conflictos pulsionales.
La última etapa de su vida transcurre de 1942 hasta su muerte, también en Estados Unidos. Karen creó su propia institución, la Asociación para el Avance del Psicoanálisis. En esta etapa desarrolla unas teorías muy alejadas del psicoanálisis clásico, con claras influencias de Goldstein con su noción de organismo, de Smuts con su concepción holística, de Whitehead con su idea de proceso y de Bertalanffy con su enfoque acerca de los sistemas, así como de los antropólogos Kardiner, Linton y Margaret Mead, siendo sus obras más destacadas “Nuestros conflictos interiores” (1945) y “Neurosis y madurez” (1950).
Karen Horney fallece el 4 de diciembre de 1952 a consecuencia de un cáncer de pulmón. A pesar de que llegó a ser una mujer célebre durante su vida, tras su muerte sus ideas fueron relativamente ignoradas o cayeron en el olvido por más de una década, hasta que en 1967 se publicó “Psicología Femenina”, una colección de ensayos escritos en la primera fase de su pensamiento (décadas de 1920 y 1930). Su influencia se extiende hasta nuestros días, su enfoque en la salud mental, su crítica a las estructuras patriarcales y su perspectiva cultural continúan siendo materias de estudio en la psicología contemporánea.
Patricia Mazón Canales
Referencias
- Vallejo, R. Universidad de Sevilla “Karen Horney, una pionera de la ruptura con el modelo freudiano para explicar la psicología femenina y el desarrollo humano y neurótico”.
- Araque, N. Universidad Complutense de Madrid “Karen Horney: una doctora que revolucionó el mundo de la psiquiatría durante la primera mitad del siglo XX”.
- Lifeder Karen Horney: biografía, teoría, aportes, obra
- Peña, M. Karen Horney: feminismo, psicoanálisis y maternidad
- Duran, S. Karen Horney; Pionera del psicoanálisis femenino



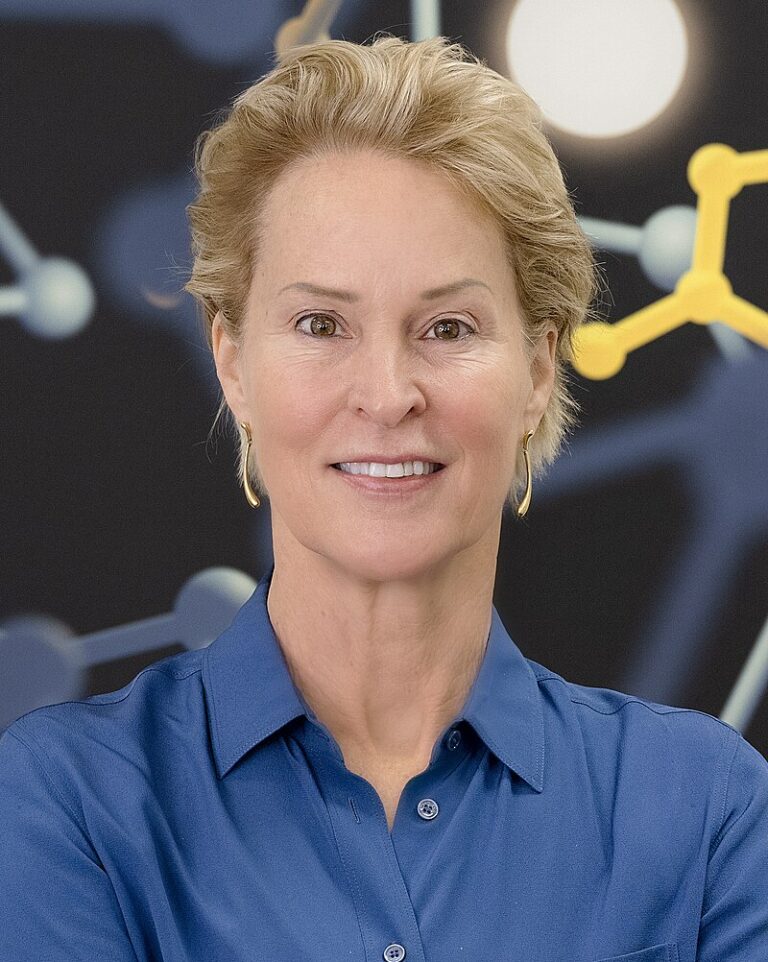




Gracias Patricia. Karen Horney y Melanie Klein me ayudaron a aceptar las extraordinarias contribuciones de Sigmund Freud. Aunque impregnadas del espiritu de la epoca. El trabajo de ambas FILTRO los componentes propios de una cultura patriarcal. Tambien les debo la nota final de Psicologia y de Psiquiatria.